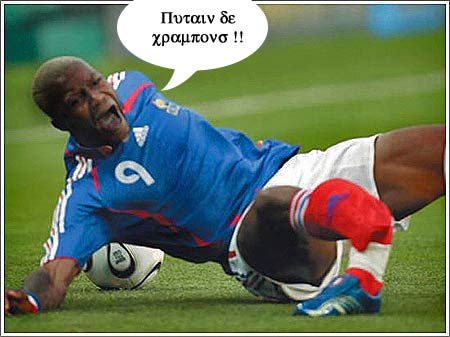“Probá al arco en el segundo tiempo” me dijo el hijo de puta con total impunidad. Yo era un pibe, tuve que acceder, me quería ganar el amor de mis compañeros. Esa tarde la rompí, tapé todas las pelotas. Le ganamos a nuestro eterno rival, 4ºC, en los sports más reñidos de todos los tiempos. Yo era la nueva estrella, la gente me saludaba en los pasillos, me acuerdo que el de la fotocopiadora me regaló un planisferio número 5 con división política porque bancaba al Blue. Todo era una fiesta, esa semana fui feliz. Pero claro, yo todavía no sabía que el tipo era un hijo de puta.
Los años fueron pasando y yo siempre estuve ahí, defendiendo los tres palos en cualquier cancha; no importaba el rival, yo me la aguantaba. No era bueno, pero ¿quién le va a decir que no a un pibe que dice “yo atajo muchachos” y no está excedido de peso?
De repente tenía doce años y me tenía que cambiar de colegio, una vez más someterme a los nervios de hacer nuevos amigos, ganarme corazones. Ese 3 de marzo de 2000 cometí el peor error de mi vida: en la vorágine de mi presentación en sociedad, mientras miraba a mis nuevas compañeras intentando ser políticamente correcto con los nuevos compañeros, uno tuvo la indecencia de preguntar, como quien pregunta la hora, “eh, nuevo ¿de qué jugás?”. Me mató la decisión, no pude evitarlo, me los tenía que meter en el bolsillo. “Voy al arco” contesté con humildad sabiendo que mi respuesta garpaba en euros.
Todo lo demás vino sólo. Estaba condenado a hacerme amigo de los tres palos. Nadie me iba a creer si decía que tenía ganas de jugar, o por lo menos todos se hubiesen hecho los boludos con una salida del tipo “dale dale… si vamos ganando 7 a 0 entrás en el segundo tiempo”, lo cual me hubiese liquidado moralmente. Yo igual no me daba cuenta, no tenía noción de lo hijo de puta que había sido aquel tipo. No conocía una cancha, no entendía de cosas como “transpirar la camiseta”.
Hace un tiempo cumplí veintiuno y dije basta. Me emancipé de los putos tres palos. Ahora los miro de reojo, sentado en el banco, con bronca, ansioso por entrar y descubrir a mi edad lo que significa que te devuelvan una pared, lo que es tener que salir corriendo a marcar un tipo porque sino el garrón se lo comen otros 10 que, en ese momento, son las mejores personas del mundo. Comerte un caño, tirar una rabona, boquear un rival, pedir una tarjeta. Todo eso lo descubro hoy, con veintiuno. Es verdad, empecé un poco tarde, pero empecé.
La semana pasada me lo crucé; al hijo de puta digo. Era la reunión de ex alumnos de la primaria y el muy sorete estaba ahí, sentado con los profesores. Yo, que soy un tipo muy cordial, los saludé a todos con una sonrisa. A todos menos a él. Al hijo de puta le clavé una mirada que no se la va a olvidar en su vida. Por la forma en que reaccionó, es evidente que sabía de lo que le estaba hablando, sabía que doce años atrás, me había cortado las piernas. Pablo se llamaba, y era un flor de hijo de puta.